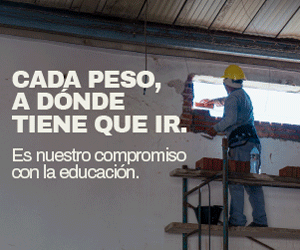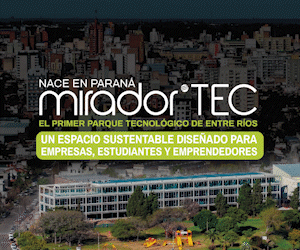Análisis político
Presupuesto 2026: disciplina en los números, veredicto en la góndola
El mensaje de Javier Milei por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 combinó hoja de ruta macro y relato político.

Sobre el papel, la apuesta es ambiciosa: equilibrio fiscal “innegociable”, superávit primario de 1,5% del PBI y deslizamiento de la inflación hasta 10,1% en 2026, con crecimento del 5%. A eso le suma una “regla de estabilidad fiscal”, el principio de “inocencia fiscal”, el régimen para compensar deudas Nación–Provincias y la promesa de aumentos reales en salud (+17%), educación (+8%) y jubilaciones y pensiones por discapacidad (+5%). Es un presupuesto que busca blindar el ancla fiscal y, a la vez, amortiguar su costo social con partidas sensibles.
Pero el discurso también operó como reencuadre electoral luego del traspié bonaerense: tono más templado, sin “motosierra”, guiños a jubilados, salud y educación, y dos ideas fuerza —“lo peor ya pasó” y el reclamo de un “apoyo heroico”— que funcionan como puente entre el presente áspero y una “tierra prometida” de crecimiento. El propio Milei reconoció que la mejora no llegó aún al bolsillo y pidió “un esfuerzo que valga la pena”, relanzando así el eslogan de campaña. Política fiscal y política de persuasión caminaron juntas en el prime time.
En perspectiva histórica, el paralelismo es inevitable. Mauricio Macri también ancló su primer presupuesto en el orden fiscal, pero eligió el “gradualismo” financiado con deuda: déficit primario alto en 2017 y metas de reducción paulatina, con sobrecumplimiento en 2017 pero sin consolidar el equilibrio. Fernando de la Rúa, en cambio, ensayó un ajuste súbito con la Ley de Déficit Cero, que habilitó recortes nominales (el célebre 13%) sobre salarios públicos y jubilaciones: la austeridad sin crecimiento terminó de quebrar consensos. Menem sostuvo el ancla cambiaria de la convertibilidad —paridad uno a uno y reforma del Estado con privatizaciones— como ordenamiento monetario y político; pagó en resiliencia social cuando el ciclo se agotó. Alfonsín, con el Plan Austral, probó un shock heterodoxo (congelamientos y reforma monetaria) que ganó aire corto, pero no evitó el rebrote inflacionario a fines de los 80. Cuatro caminos distintos al mismo dilema: cómo alinear expectativas, precios y poder adquisitivo sin romper el entramado social.
Ahí está el punto ciego de todo presupuesto: más allá de proyecciones y planillas, la legitimidad se define en el bolsillo, la heladera y el almacén de la esquina. Si los “aumentos reales” prometidos en áreas sensibles no se traducen en remedios accesibles, clases abiertas y jubilaciones que le ganen al súper, el ancla fiscal se vuelve ancla social. Y si la inflación efectivamente cede, pero el salario real no se recompone y el crédito no vuelve, la “tierra prometida” sigue quedando del otro lado del mostrador.
En síntesis, Milei convirtió el Presupuesto en un manifiesto: disciplina hoy para bienestar mañana. La historia argentina advierte que el equilibrio contable sin equilibrio social es políticamente inestable; y que el crecimiento sin reglas creíbles es apenas un veranito. El examen no será en el recinto sino en la góndola: si el recibo de sueldo alcanza para llenar la heladera, habrá presupuesto que defender; si no, volverán los atajos de siempre, y con ellos, la frustración conocida.
Lic. Patricio Núñez (Docente universitario de historia argentina y latinoamericana, especialista en economía y ciencias políticas)